La
exposición Luces del norte de la Biblioteca Nacional reúne más de
setenta códices medievales de origen francés y flamenco, decorados con
miniaturas. Fue todo un placer para mí visitarla el pasado mes de julio, pasear
frente a las vitrinas y empaparme del brillante colorido y la exquisitez del
dibujo, disfrutar de las vistosas letras capitales y de los delicados adornos
con motivos vegetales, asombrarme frente a la inverosímil perfección de escenas
diminutas llenas de expresividad y encanto: una sucesión de ventanas abiertas
hacia un mundo desaparecido hace mucho. Aunque no del todo.

Un
par de códices de los allí expuestos me dieron materia para reflexionar sobre
algo más que la belleza de su factura y su valor histórico. El primero era un
códice parisino que contenía el Libro de
los Salmos. Durante la Edad Media era usual decorar las letras iniciales de
dicho libro con escenas referidas al rey David, al que se le atribuye su
autoría. La única excepción es el Salmo 52, que es el que comienza así: «Dice el necio en su corazón: No hay Dios». Y es precisamente la figura del necio, del
ignorante que osa negar la existencia divina, la que sustituye al majestuoso
rey David en la letra D inicial de este salmo. En la iconografía de las biblias
parisinas, se le representa con el pelo rapado (rasgo asociado en la época a
los presos o a los locos), vestido con una camisa que lo cubre a medias,
devorando un pan, agitando un bastón, acompañado en ocasiones por el diablo, o
por una oveja que lo identifica con la simpleza de un rústico. Este personaje
entre cómico y despreciable era un viejo conocido de los lectores franceses,
que sin duda le dirigían una mirada burlona, no identificándose en absoluto con
él. Porque –y en eso no hemos cambiado nada con el paso de los siglos—los
necios son siempre los otros.
En
la procelosa literatura contemporánea que forman las ocurrencias y chistes que
pululan por Internet, un sector nada desdeñable está dedicado a ponderar la
estupidez del ser humano. Desde las clásicas bromas que reducen la cuestión a
términos estadísticos, planteándose con cuántos imbéciles nos toca lidiar a
cada uno en nuestra vida diaria (y lamentándose por estar lidiando con los que
en buena ley le corresponderían a otro), hasta broncas manifestaciones de
misantropía suavizadas por la gracia de sus formulaciones. En conclusión, el
mundo está lleno de idiotas, pero ninguno de nosotros forma parte de ellos. A
mí no me salen las cuentas. Es como si hubiera una humanidad supletoria de la
que se puede despotricar sin miedo a ponerse en evidencia a uno mismo. Como en
el caso de los necios medievales, encerrados en las casillas de las letras
capitales, comiendo con glotonería y exhibiéndose impúdicamente, este amplio
rebaño de imbéciles contemporáneos está acotado en un espacio que no es el
nuestro. Podemos reírnos de ellos y desdeñarlos sin temor. Están aislados, no
tenemos nada que ver con ellos. La aplastante necedad del ser humano es siempre
un rasgo ajeno.
El
Decreto de Graciano es una
recopilación de textos de derecho canónico realizada en Bolonia en el siglo
XII. Parte de ella está compuesta por una enumeración de casos que sirven de
ejemplo de situaciones jurídicas concretas; cada uno de esos casos está
ilustrado por una miniatura. Vemos así a tribunales eclesiásticos juzgando con
dureza a clérigos acusados de inmoralidad, a religiosos sometidos a tortura
para obligarlos a confesar sus actos abominables, a maridos que esgrimen ante
el arzobispo sus derechos para recuperar a sus esposas, que los han abandonado
por otros. Por fortuna, los dibujos tienen el encanto ingenuo de su época y los
instrumentos de tortura son más simbólicos que cruentos, los jueces carecen de la torva
seriedad de sus referentes reales y las escenas escabrosas parecen pasadas por
el tamiz de un niño. El inevitable carácter amenazador del concepto medieval de
justicia queda así compensado por un abigarrado mundo lleno de colorido y
animación.

La
miniatura que más llamó mi atención del Decreto
de Graciano ilustra el caso de un monje que abandona la vida monacal. Sobre
una decoración geométrica en la que se adivina la torre de un monasterio, se
recortan dos figuras, una de pie y otra a caballo. El jinete es el clérigo que
se aleja para iniciar una nueva vida; el que está de pie es un compañero de
orden que observa su fuga con un gesto indeterminado, a medio camino entre el
asombro y la despedida. Lo curioso es la actitud del fugitivo, del que solo
vemos la parte inferior del cuerpo porque está dibujado en el acto de sacarse
el hábito por la cabeza. Apenas ha traspasado los muros del monasterio y ya
quiere liberarse de cualquier signo que lo una a sus viejas ataduras. Esta
ilustración ingenua y expresiva me divirtió en un primer momento, pero en
seguida me hizo derivar hacia pensamientos de otro signo. La acción expeditiva
del monje que pretende dejar de serlo de inmediato me pareció muy en
consonancia con ciertos consejos sobre el arte de vivir que copan las redes
sociales en los últimos tiempos: cuanto antes nos libremos de lo que nos pesa y
nos comprime, de lo que fue útil pero ya solo sirve de lastre, antes
empezaremos una nueva existencia llena de promesas. Hay que saber soltar, rezan eslóganes y carteles, en una
esperanzadora cantinela destinada a transformar la pérdida en una oportunidad. El
impulsivo monje ―exmonje ya― parece tenerlo muy claro. Por mi parte, solo puedo
desear compartir su audacia y desenvoltura a la hora de afrontar los cambios de
la vida. Quién fuera capaz de desvestirse de los viejos hábitos con idéntica
presteza, en el mismo instante de emprender la galopada que conduce hacia el
futuro.
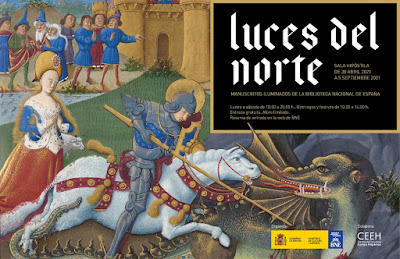


Comentarios
Publicar un comentario