UNAS GAFAS
Desde
hace unos pocos días, llevo gafas. No gafas para leer, de esas que uno se va
quitando y poniendo según dónde pose la mirada, esas que sacan el mundo más
cercano de su inevitable desdibujamiento y que en cambio vuelven turbias las
distancias medias y largas. Esas que se pierden con frecuencia, que se camuflan
al fondo de un bolso o en el punto más alejado del aula, y que tan a menudo
obligan a pronunciar una frase que supone pausar el presente, darle el alto por
unos instantes al curso de la realidad: «Espera un
momento, que no veo». Esas gafas de quita y pon,
esquivas y juguetonas, que se pierden y reaparecen (casi siempre), las llevo
desde una edad ridícula e incompatible, por su exigüidad, con el concepto
“vista cansada”. Cansada de qué, apenas inaugurada la treintena. Se ve que ya
por entonces había leído demasiado.
Ahora
llevo gafas todo el tiempo. Unas progresivas con una graduación insignificante
para lejos y más que considerable para cerca. Así que el juego no consiste ya en
buscarlas por bolsos, cajones y rincones de la casa cada vez que las necesito,
sino en ensayar movimientos de cuello que me procuren el ángulo adecuado para
ver el mundo en todas sus distancias posibles. Si hay que leer, nada de
inclinar la cabeza; se mantiene la frente bien erguida, en un gesto airoso, y
se dirige la mirada hacia la zona inferior del cristal. La barbilla levantada y
una elegante caída de ojos: sin duda, mi posición de lectura ha ganado en
prestancia y gallardía. Las distancias medias son las más complicadas; no
termino de encontrar el punto idóneo para su visión. Esta es la primera vez que
escribo en el ordenador con mis progresivas y lo hago moviendo arriba y abajo
la cabeza, en una búsqueda de la nitidez de momento no demasiado provechosa.
Quién sabe si, en consecuencia, esta entrada tendrá una calidad distinta a las
anteriores, una mayor dispersión de las ideas y un cierto carácter vacilante,
de vaivén. Y luego están los escalones. Ah, el complejo mundo de los escalones.
Ahí es cuando hay que inclinar el cuello en ángulo recto para encararlos de
frente, con la mirada bien fija en la parte alta del cristal, la graduada para
ver de lejos. Como si se hubiera vislumbrado en el suelo un tesoro que
reclamara toda nuestra atención pero que no nos atrevemos a recoger. Al
principio, no se sabe muy bien si los peldaños suben o bajan. El mundo ha
adquirido un cierto carácter onírico estos últimos días.
Por
razones obvias, me acuerdo mucho últimamente de un relato de la escritora
italiana Anna Maria Ortese titulado Unas gafas,
perteneciente a su libro El mar no baña
Nápoles. Es un cuento impresionante, que, como sucede a menudo con los
grandes escritos, parte de una anécdota mínima para transmitir un mensaje de enorme
alcance. Cuenta la historia de una niña humilde con un grave problema de visión
a la que una tía suya, de posición algo más desahogada, proporciona el dinero
necesario para hacerse unas gafas. El cuento transcurre en el día del estreno y
narra la emoción de la joven protagonista ante la perspectiva de ver el mundo
como la gente que la rodea. El desenlace es inesperado y demoledor: cuando la
niña tiene por fin en sus manos las ansiadas gafas, se las pone y mira
alrededor, descubre con todo detalle la fealdad y la miseria de su entorno, que
hasta ese momento había pasado por alto. Las gafas se convierten en la llave
que abre la puerta de una verdad terrible. La ceguera física (bien lo aplicó
Buero Vallejo), como símbolo de la incapacidad para encarar la realidad.
Iba
a decir que estoy contenta de ser una persona con gafas, pero de repente me ha
parecido una idea banal. Me planteo, en cambio, qué perspectivas abrirá ante mí
esta nueva forma de mirar el mundo. Es lo que tiene la literatura: un simple
par de gafas puede cargarse de resonancias insospechadas.
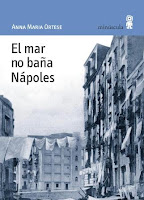
Hola Beatríz a mi con las gafas me sucede un poco lo que a la niña del relato salvando mucho las distancias. Solo llevo gafas de cerca pero creo que necesitaría unas progresivas porque los contornos los veo desdibujados y pierdo nitidez y soy feliz porque no me veo las arrugas. Me miro al espejo y me digo que estoy estupenda. y cuando de repente necesito mas precisión y me pongo las gafas aparece la cruda realidad ( jajaja)aunque tampoco estoy tan mal pero es otra cosa. Deseo que te adaptes bien a tu nueva visión. Y gracias por estar ahí, siempre dando, dando, tan generosa.... Un abrazo
ResponderEliminarMe encanta lo que me cuentas, Marga, de tus impresiones al mirarte al espejo con y sin gafas. Me parece que podría ser una excelente base para un relato sobre el concepto que tenemos de nosotros mismos, sobre ese joven o ese niño interior que sólo nosotros seguimos viendo, por muchos años que pasen, cuando vemos nuestro reflejo. Gracias a ti por leerme y por dejar tus estupendos comentarios. Un abrazo
Eliminar