Está
claro que los libros se hacen eco unos a otros, que entablan conversaciones que
trascienden a sus autores y lectores para enredarse en un juego de
coincidencias y repeticiones. No en vano los temas literarios se reducen, en
última instancia, a un simple puñado de motivos unidos a la existencia humana:
el amor, la muerte, la soledad, la lucha, la rendición, la pérdida. Pero a
veces esa lotería que rige el orden de nuestras lecturas hace que un libro deje
flotando en nuestra mente un determinado tema y el siguiente lo continúe con
naturalidad, como quien recoge un guante y acepta un desafío. Me encanta cuando
esto me sucede. Me acaba de suceder.
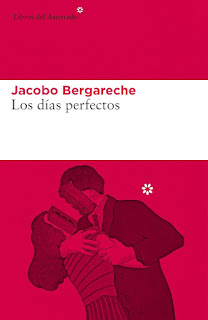
La
novela Los días perfectos, de Jacobo Bergareche, arranca con unas
palabras de Abderramán III que, según he podido averiguar, el califa escribió
cuando tenía setenta años y estaba en su lecho de muerte. En dicho texto, el gobernante
repasa brevemente sus más de cincuenta años de reinado, da cuenta del amor de
sus súbditos y el respeto de sus enemigos, de las riquezas, el poder y los honores
que ha alcanzado; una existencia, en definitiva, que colmaría las aspiraciones
de cualquier mortal. Pero la admiración suscitada por tan glorioso balance
queda congelada ante la afirmación que lo remata: «En este predicamento, conté
diligentemente los días de pura y genuina felicidad que me tocaron: ascienden a
catorce». La cita del monarca andalusí es el prólogo perfecto para la reflexión
que realiza Jacobo Bergareche sobre, como reza el título de su novela, «los
días perfectos», los que el narrador ha compartido con dos mujeres de intensa —que
no necesariamente larga— presencia en su vida, su mujer y su amante. En sendas
cartas dirigidas a ellas, el protagonista de Bergareche analiza la esencia de
esos días extraordinarios en los que parece que nada falta; esos que, a pesar
de no albergar hechos excepcionales, guardan en su interior una felicidad sin fisuras;
esos que resultan inexplicables vistos con perspectiva: ¿por qué una simple jornada
de playa, una comida no muy atractiva en un restaurante, un viaje lleno de
contratiempos pueden ser el ejemplo máximo de la felicidad?

Con
los ecos de la reflexión de Bergareche aún resonando en mi cabeza, me he
adentrado en un ámbito bien distinto, el universo oscuro, inquietante y
durísimo creado por Philippe Claudel en su novela El crepúsculo. La
acción se sitúa en una población sin importancia en un rincón perdido del
imperio austrohúngaro. Un policía con deseos de ascender y poca oportunidad de
hacerlo en tan insignificante ubicación se encuentra con el caso de su vida: el
asesinato del párroco local. En una comunidad mixta formada por una mayoría
cristiana y una minoría musulmana, el inexplicable crimen deriva pronto hacia
terrenos atravesados por la intolerancia y el odio al diferente. Claudel es un
maestro en la creación de mundos cerrados, alejados de nuestra realidad
cotidiana y que, sin embargo, resuenan como fuertes aldabonazos en nuestra
conciencia. Pues bien: en medio de esta expresiva recreación de problemas de
terrible actualidad, hay un momento luminoso. Lo protagoniza Baraj, el ayudante
del policía local, un hombre sencillo que ha sido objeto de malos tratos desde
la infancia y que vive apartado de todos, en compañía de una pareja de perros a
los que idolatra. Claudel nos lo muestra sentado frente a la chimenea en su
humilde vivienda, acariciando el pelaje de sus fieles compañeros y mascando
tabaco. De pronto siente que atraviesa su mente una de las preciosas
formulaciones poéticas que lo suelen asaltar y que deja escapar tras
disfrutarlas apenas unos segundos. Porque Baraj, en su absoluta falta de
educación y refinamiento, es un poeta nato. El narrador reflexiona: en ese
mismo instante, hechos notables están sucediendo en innumerables puntos
del Imperio; se están cerrando acuerdos, se están celebrando fiestas suntuosas
en palacios de príncipes, donde elegantes damas y caballeros danzan con
despreocupación o se llevan a la boca los manjares más exquisitos… Pero, en
contraste con ese deslumbrante despliegue, se nos informa de que «Baraj pensó
que era el más feliz de los hombres». Y un poco más adelante, apostilla el
narrador: «…sin la menor duda en verdad lo era».
Llevo
desde ayer dando vueltas en la cabeza a mis recuerdos más felices. Es un
ejercicio agradable si se consigue que la nostalgia quede fuera de la ecuación.
Han desfilado por mi memoria hechos insignificantes, lugares que no volveré a
pisar, miradas y roces con personas que ya no están, pero también con otras que
siguen presentes en mi vida. En esta película hay muchos planos de pies
salpicados por las olas a la orilla del mar y unos cuantos de escenarios que se
iluminan bajo los focos. Coches que surcan carreteras, con frecuencia no
recuerdo en qué dirección. Momentos de arrobo casi extático frente a obras de arte. Animalitos adorables. Pienso seguir rescatando más
retazos de felicidad, pero, de momento, he llegado a una conclusión. No soy, como
el personaje de Claudel, la más feliz de los mortales, pero mis días de
felicidad superan con mucho los catorce de Abderramán III. Soy afortunada.
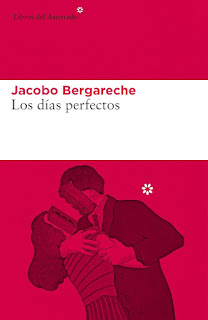

Preciosa reflexión. Enhorabuena
ResponderEliminarMuchas gracias. A lo mejor habría que darme también la enhorabuena por haber disfrutado de más días de felicidad que el melancólico Abderramán.
ResponderEliminar